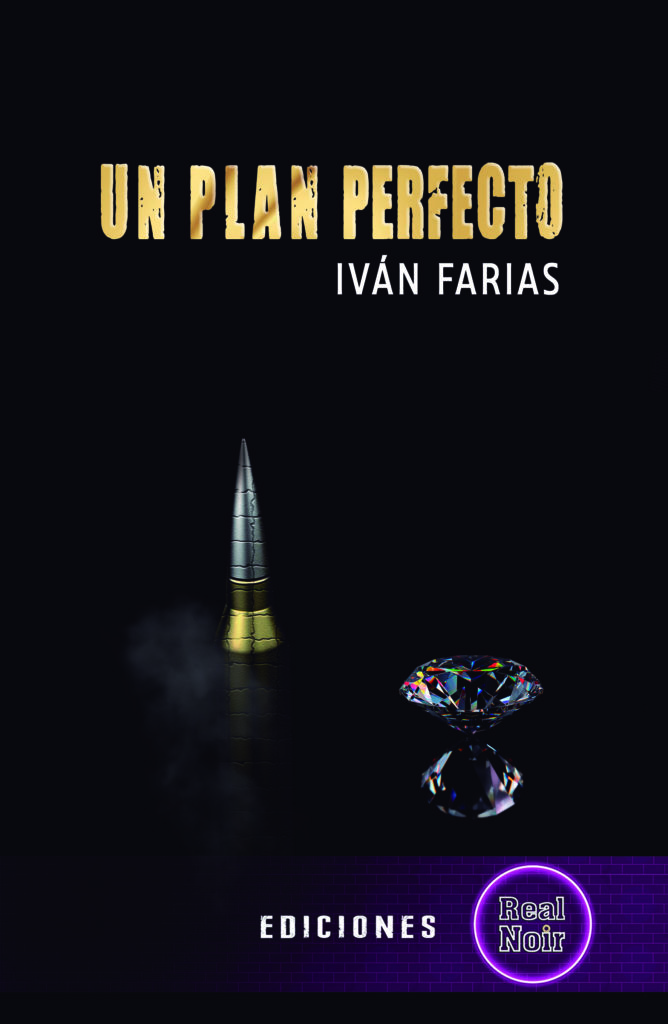
Portada de Un plan perfecto, de Iván Farias
«Uno de los viejos»
En las últimas décadas, la insuficiencia de la crónica periodística y el entusiasmo a veces elegíaco de la narrativa (literaria en menor medida y televisiva por aplastante mayoría) han contribuido a dar la sensación de que todo lo que ocurre en México está relacionado con el narcotráfico.
No seré yo el valiente que niegue razones históricas a esta afirma ción, pero sí me permito matizarla. Incluso alguien que tenga un conocimiento tan superficial como el mío sobre aquél país, sabe que la realidad es México es mucho más compleja, de tan simple que a veces parece.
Claro que el florecimiento de narcotráfico en la segunda mitad del siglo pasado alteró una sociedad ya de por sí hecha de pocas cumbres y muchísimos y profundos valles de pobreza, ejerciendo el milagro de la multiplicación de los millonarios pocos y los muertos muchos, y entre medio los vivos, que de una u otra manera sobreviven.
El artegio
Pero el mundo criminal mexicano no se inventó con el narcotráfico y existía desde antes. Ciudad de México, conocida hasta hace solo unos años como el DF, tiene esa vocación de monstruo que caracteriza a algunas capitales de América Latina, entre imán que atrae con el magnetismo de lo grandioso y parece generar su propia gravedad, y la condición de embudo hacia el que se ha deslizado durante décadas la población proveniente de todos los estados de la república, en busca de un sueño que casi nunca se cumple.
En los veinte años que siguieron a la revolución de 1910, la población de la capital creció en proporciones que parecían difíciles de superar, pero fueron superadas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando entre 1950 y 1970 se llegó a duplicar en virtud del llamado «Milagro Mexicano» (que como t
odos los milagros promocionados desde alturas gubernamentales, solo lo fue para unos pocos de siempre).
Sin opciones reales de un trabajo digno y lejos de la prosperidad soñada, los recién llegados buscaban cualquier tipo de colocación, por provisional que fuera, que les permitiera quedarse un poco más. Y como ocurrió en tantas otras sociedades, eso derivó en un crecimiento de la delincuencia como profesión y cierta maestría adquirida a costa de fracasos y de prácticas, que con el paso de poco tiempo generaba maestros que enseñaban a nuevos ladrones. La condición casi siempre era la misma: robar sí, pero nada de violencia.
La policía seguía siendo poca para tanta hambre y tanto delito, y hubo que buscar un nombre para denominar a las especialidades que surgieron.
Nació así el término artegio, para definir al delincuente que no hacía de la violencia el eje de su accionar y la reservaba solo como último recurso.
Dentro de los expertos en el artegio no faltaron los maestros, las leyendas, y los distintos modos de actuación: desde los chicharreros, cuyo modus operandi consistía en ir casa por casa tocando el timbre para verificar si sus ocupantes estaban dentro, antes de entrar a robar. Su particularidad era actuar en pleno día, y como tap
adera ideal, algunos iban vendiendo timbres (chicharras), hasta los zorreros, expertos en entrar por las noches en casas de nivel adquisitivo medio y alto en ausencia de sus propietarios, para robar joyas y todo artículo de valor que encontraran. Como firma, los zorreros solían tomarse tiempo para comer algo durante su estancia en la casa desvali
jada y dejar como tarjeta de visita la evidencia de que también había realizado allí sus necesidades físicas… casi siempre dentro de los sanitarios dispuestos para tal fin, aunque a veces no.
Esta costumbre de dejar “tarjeta de visita” biológica era posible hasta avanzados los años 80, ya que luego las pruebas de ADN la hicieron desaparecer en la práctica por motivos evidentes para cualquier espectador medio de CSI y series similares de la tele.
El artegio tenía además muchas otras especialidades, cada una con su nombre. Por ejemplo los goleros, que se dedicaban a v
ender como reales alhajas falsas, por lo general disfrazados de basureros o empleados de Luz y Fuerza o de otra compañía reconocida, que habían «encontrado» el valioso objeto y necesitaban venderlo pronto. O los paqueteros, que simulaban encontrarse un paquete de dinero en la calle y lo ofrecían a algún testigo incauto, pidiéndole a cambio una cantidad mucho menor que lo que aparentaba valer el rollo de recortes de periódico envuelto en unos pocos billetes de alta denominación. O los cristeros, que tenían la h
abilidad de apoyar la espalda contra una puerta, abrir los brazos en cruz, y con un golpe de las nalgas, abrir la puerta de la casa o comercio a robar. La lista de especialidades era larga y el denominador común la falta de violencia.
Algunos llegaron a forjarse verdaderas leyendas, como «el Carrizos», un zorrero célebre en los años 70 y 80, que se especializaba en desvalijar casas
ricas de los barrios de Polanco y de las Lomas de Chapultepec. Entre sus muchas «hazañas», los robos a las residencias de los ex presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo.
Muchas de las especialidades cayeron en desuso a causa de la tecnología, otras se modificaron, y en conjunto, se les comenzó a llamar «los viejos», no tanto por la edad de los «artistas» como por mantener, dentro de lo posible, ese código de minimizar la violencia en sus acciones.
El sueño del Soñado
Un código que comparte el protagonista de esta novela, Diego Rodríguez, de apodo «el Soñado» por un carácter romántico que no desmiente ni afirma, pero que se evidencia en su forma de relacionarse con las mujeres de su vida.
El Soñado sueña lo que cualquier delincuente sin delirios de grandeza: dar un golpe que le permita alejarse de esa vida, uno que alcance para establecerse con cierta comodidad, pero que no sea tan importante como para llamar la atención y convertirlo en un objetivo.
Un golpe en el que, de ser posible, nadie salga dañado.
Más allá de que encuentre aliados temporales para cumplir con su objetivo, su verdadero cómplice es la presencia de la ausencia de su padre, que le dejó por legado un puñado de máximas que el Soñado utiliza como guía para su vida. Y sospecho que su padre, como quién lea esta novela, estará deseando que el golpe le salga bien. Pero incluso cuando tienes El plan perfecto, el factor humano, el propio o el ajeno, tiende a complicarlo todo.
El otro punto de vista
No descubro la pólvora si digo que una de las limitaciones habituales que nos auto imponemos en la novela negra hecha en Europa, es que miramos casi siempre desde el lado de la ley, del policía. Da igual que el protagonista investigador sea un juez, un abogado, un cocinero o un taxidermista: observamos la trama desde la acera del que quiere desvelar el crimen con mucha más frecuencia de lo que tratamos de ver desde el punto de vista del delincuente. Y eso nos deja contando solo media historia, abandonando en buena medida la máxima chandleriana que define a la novela negra como aquella que cuenta la vida criminal.
Por el contrario, la novela policial de América Latina presta mucha más atención al crimen desde dentro, contado por el delincuente, o con historias que lo tienen como protagonista. Quizás porque la realidad cotidiana, en muchos países, es una novela negra.
Ultima advertencia que, como todas, sobra, pero aún así la incluyo: tanto en esta novela como en el resto de obras que irán conformando la colección, se apuesta por el máximo respeto hacia el texto original y la inteligencia del lector (que por algo nos lee), de modo que no se realizan «traducciones» del español de México al de España, ni se ha buscado ese híbrido insípido que alguien dio en llamar «español neutro». Aquí se ha respetado el texto y los modismos originales, limitando las odiosas notas al pie a lo mínimo, conscientes de que el propio contexto alcanza y sobra para comprender alguna palabra que no nos resulte familiar. Además: todas están en el diccionario y basta con una búsqueda rápida móvil en mano, para tener el tesoro de una palabra más en nuestro haber. Y eso no es poco.
Esta novela de Iván Farías que inaugura la colección Real Noir, tiene la rara habilidad de narrar una historia intrincada de un modo ágil pero al mismo tiempo profundo. El lector no tropieza con alardes que entorpezcan la trama con veleidades de ensayo sobre la delincuencia en México en diez lecciones. Y sin embargo, me temo que se comprende más de ese entramado leyendo esta excelente novela que con horas de documentales.
Uno de los autores del género que más admiro, el también mexicano Paco Ignacio Taibo II, culpable de haber reinventado la novela negra en América Latina, repite que el primer requisito para escribir un buen policial es narrar en diagonal la sociedad que contiene y -sospecho- provoca esa historia, pero hacerlo con libertad y sin pensar en ese oxímoron llamado corrección política.
Aquí no hay moraleja. Aquí hay una historia muy bien contada, que no da respiro hasta el final.Y lo peor/mejor de todo, es que resulta creíble de principio a fin. Tan creíble que podría estar ocurriendo ahora mismo. Mientras lees este prólogo que, quizás, no hacía falta. Pero que yo necesitaba escribir.
Como tú necesitas ahora comenzar a leer ya Un plan perfecto.

